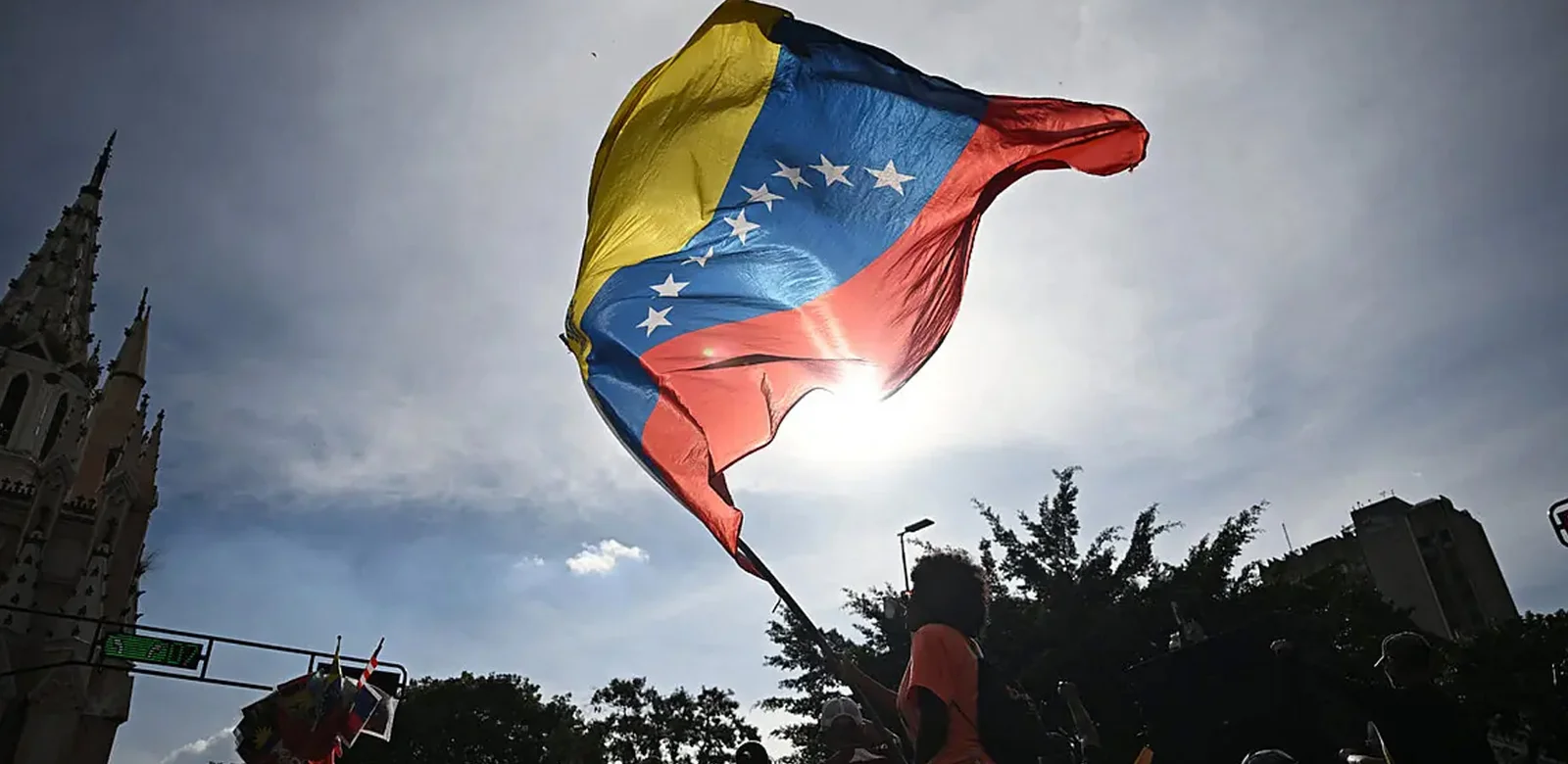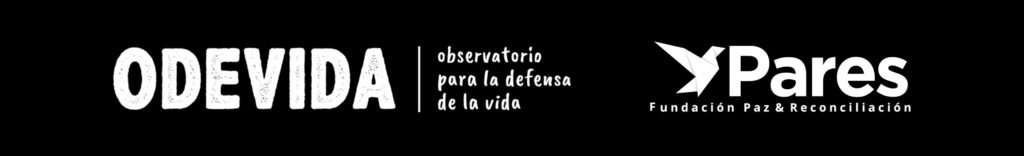Conforme fue descubriendo su identidad, Juan La Rosa, indígena kaketí, se hizo activista. En compañía de sus maestros, fue testigo y partícipe de la lucha por la recuperación de sus tierras ancestrales que estaban en manos de ganaderos y de empresas transnacionales. Vio muchas muertes: la del líder yukpa Sabino Romero fue una de tantas.
Tajante y firme, el cacique yukpa Sabino Romero hacía ademanes y se exaltaba mientras hablaba:
—Si quieren nos matan aquí abajo, pero no nos vamos a ir: nosotros invadimos esta finca porque allá arriba, en la montaña, nos vamos a morir de hambre…
A Juan La Rosa, quien grababa a Sabino Romero con una pequeña cámara fotográfica, le pareció pertinente interrumpir el discurso del cacique para sugerirle una precisión semántica importante: “Un momento, disculpe, no es correcto que diga que ustedes invadieron estas tierras; lo correcto es que diga que las están recuperando”.
En aquel entonces, Juan La Rosa, indígena kaketí —una de las estirpes arawaca— ya tenía un camino recorrido como activista. No era allegado a Sabino. De hecho, lo estaba conociendo ese día porque Lusbi Portillo, uno de sus maestros, le había hablado de él, de su determinación, y le había pedido que fuera a verlo. Pero sí tenía conocimiento de la historia de la comunidad a la que pertenecía:
Entre 1920 y 1960, petroleras, trasnacionales mineras, misiones religiosas y ganaderos fueron invadiendo el territorio ancestral yukpa, que iba desde el río César, en Colombia, hasta el lago de Maracaibo, en Venezuela. Los bosques de la sierra de Perijá —en la cordillera de Los Andes, entre Colombia y Venezuela— fueron arrasados, y en las tierras planas comenzó a pastar ganado. Algunos indígenas, entonces, se desplazaron a otras partes del país; otros, se hicieron peones de las haciendas; y otros tantos se refugiaron en las montañas cercanas, en las cercanías del río Yaza.
Que era el caso de la familia de Sabino Romero, quien creció escuchando el relato de cómo sus antepasados fueron despojados de su territorio ancestral. Los mayores le advertían que tuviera cuidado porque los ganaderos podían matarlo. Fue por eso que, ya de adulto, se dispuso a defender lo que le había pertenecido a su gente.
O mejor dicho, lo que aún les pertenecía.
Se envalentonó sobre todo cuando a partir de 2004 el gobierno de Hugo Chávez comenzó a entregarles títulos de propiedad colectiva a estos indígenas, pero muchas de las tierras —incluso algunas de esas que les estaban devolviendo— seguían ocupadas por ganaderos y empresas transnacionales a las que les habían otorgado concesiones para la explotación de minerales.
Sabino se las ingenió para motorizar el regreso a sus territorios. Y así se convirtió en ese líder social, de verbo incendiario, que hablaba ante la cámara sin titubear. Estaba allí, en una de esas tierras recuperadas.
—Es verdad —le respondió a Juan La Rosa, luego de reflexionar unos segundos—. La palabra correcta es recuperación: recuperamos lo que es nuestro.
Sabino Romero retomó la grabación del mensaje que le harían llegar a quienes pretendían sacarlo del territorio:
—Nosotros hemos recuperado…
Pronunció la palabra muy lentamente, enfatizando cada sílaba, y haciéndole un guiño a Juan:
—…Hemos recuperado las tierras porque son nuestras, porque los ganaderos y el ejército venezolano nos sacaron de aquí a punta de plomo.Queremos que la vida sea indígena: que aquí vuelva a reverdecer el monte, no se críen vacas, que se respete lo sagrado, que se respeten nuestros rituales, nuestra forma de vivir…
Juan La Rosa, al verlo así, imbatible, entendió por qué había escuchado hablar de él como un personaje arrollador, y tuvo claro que, por eso mismo, Sabino estaba en riesgo.
Y que él, en tanto activista indígena, quizá también lo estaba.
Juan, que en lengua arawak significa el que levanta la voz, era, a sus 9 años, un niño más bien callado, muy callado. Le costó aprender a hablar. Y los mayores, preocupados, como era costumbre cuando un niño parecía sumergido en la mudez, le mataron un chuchube —un ave pequeña que habita en aquellas tierras— en la cabeza. A ver si así soltaba la lengua.
Funcionó, pero realmente tendría que pasar el tiempo para que se hiciera sentir.
Juan nació en Paraguaná —que quiere decir tierra rodeada de agua—, un pueblo de pescadores del estado Falcón. Su familia kaketí, como la mayoría de las familias kaketíes, estaba llena de mujeres. Su abuela, su madre, sus tías: todas eran extraordinarias contadoras de historias. Él fue el primer varón de la casa. Creció sin su padre, un hombre blanco, hijo de un negro prieto que vivía en Oriente. A ninguno de los dos los conoció. Sin embargo, había una figura masculina que era central para él y para todo el clan: el abuelo Dámaso, un viejo afable, jovial y cercano, experto en catastro, quien en su juventud pintaba, ilustraba con evidente talento.
La identidad no fue un asunto sobre el que Juan se hizo preguntas durante su primera infancia. En casa no se decía “somos indígenas”, ni nada por el estilo. Tenían algunas costumbres, sí; y los más viejos usaban la lengua kaketí. En realidad, eran apenas algunas expresiones las que de tanto en tanto empleaban, porque la lengua se había extinguido: nadie la hablaba.
Un día, Juan vio a Dámaso lijando un madero y se le ocurrió preguntarle:
—Abuelo, como mi otro abuelo es negro, y mi madre es indígena, como tú… quiere decir que yo soy… ¿medio negro y medio indio?
—Déjese de vainas, muchacho pendejo, usted no es medio nada: usted es negro completo e indio completo.
La respuesta lo dejó pensativo, reflexivo, inquieto, lleno de dudas.
¿Qué significaba ser indígena? ¿Qué significaba ser negro? ¿Cómo podía ser las dos cosas completas a la vez? ¿Por qué de su lengua kaketí quedaban apenas algunas expresiones?
Empezó a leer mucho, a hacerse más preguntas, a tratar de entender su pasado y su presente. Así transcurrieron los años y llegó a la adolescencia, cuando su madre —que era educadora y activista formada en Caracas— decidió irse a El Pao, un pueblo minero del estado Bolívar, en el sur de Venezuela, de donde era su nueva pareja; y se llevó a Juan con ella. Allá él comenzó en un el liceo, lleno de hijos de trabajadores de las empresas básicas.
Y se sintió diferente.
O, mejor dicho, sus compañeros hicieron que se sintiera diferente.
Escuchaba que comentaban, despectivamente, que él era un poco raro, que hacía gestos al hablar, que movía los hombros: que era afeminado. Si bien le incomodaban un poco tales rumores, no les prestaba mayor atención. Mucho después, a los 17 años, entendió que era parte de su identidad: “Es que crecí con puras mujeres; mi condición de faldero es parte de mi identidad: soy kaketí”, se decía a sí mismo.
En algún momento, comenzó a leer a Marx y a asumirse militante de izquierda. Con muchas ideas dándole vueltas en la mente, queriendo un mundo mejor, más justo, salió del liceo y decidió irse a la Universidad del Zulia. Primero estudió literatura. Después, cuando abrieron la escuela de diseño, comenzó diseño gráfico; como una forma de darle continuidad a los cursos de artes plásticas que había tomado en otro instituto.
A la universidad llegó queriendo ubicar a los obreros. Para entenderlos, para acompañar sus luchas, para hacer algo: para, con ellos, cambiar el mundo. Pero en el hall de la facultad, uno de los primeros días en que fue a clases, se topó con tres profesores y comenzaron a hablar mucho, de distintos temas.
Jose Ángel Quintero, Elpidio González y Lusbi Portillo. Eran indígenas, como Juan, y trabajaban con distintos pueblos indígenas de la sierra de Perijá y de La Guajira. Ellos fueron su cable a tierra. Mayores que el joven Juan, habían sido militantes de izquierda y se habían desencantado de una ideología que ahora les resultaba demasiado colonial, insincera: utópica.
A partir de entonces quedaban para hablar de tanto en tanto. Eran larguísimas, y muy intensas, las conversaciones entre los cuatro. Y así se fueron haciendo amigos. Juan aprendió a verlos, más que como profesores, como maestros de vida.
Ellos lo llevaron a que conociera la sierra de Perijá y La Guajira, y a que compartiera con los indígenas de esas zonas.
Fue gracias a esos viajes, y a todas esas conversaciones, que él descubrió, en el activismo indígena, un camino.
Habían pasado unos dos años de haberse ido de casa cuando regresó a Paraguaná, acompañado de esos maestros, para escuchar a los mayores: a la abuela, al abuelo, a los demás. Los maestros y Juan hicieron un inventario de las palabras que ellas decían. Porque Juan no quería que su lengua keketí, que hasta entonces él tampoco conocía en profundidad, se perdiera para siempre.
Ese Juan que regresó a casa era distinto al que había salido de ahí un tiempo atrás. “Solo sigo una tierra, una carne y una sangre”, decía: “Yo soy un indígena que va recuperando su identidad a través de la lucha social, relacionándome con las personas con quienes estoy trabajando, con mi historia”.
Aquel día en que grabó a Sabino Romero, Juan La Rosa salió de esas tierras sintiendo que era demasiado el poder al que se enfrentaban. Ganaderos y las fuerzas armadas y guerrilleros y empresarios que tenían concesiones de explotar los territorios para extraer minerales. Pero el sentirse parte de una lucha grande, hacía que su activismo no se desinflara.
Todo lo contrario.
Y no es que nunca se hubiera imaginado el riesgo que corría. Ya le había visto la cara a quienes estaban en la acera del frente.
Ocurrió que un día, Lusbi Portillo, depositando en su pupilo gran confianza, le planteó un desafío. A los barí, otro pueblo indígena de la sierra de Perijá, también los habían despojado de sus territorios: distintos gobiernos habían dado en concesión unas 150 mil hectáreas para que sacaran carbón de los suelos. Eran los primeros años de Hugo Chávez en el poder, y acababan de concederle a empresas trasnacionales 56 mil nuevas hectáreas, que no estaban dispuestos a permitir que tomaran.
Los indígenas defendían esas tierras: hacían cuanto podían para impedir que las empresas tuvieran actividad en los suelos; demarcaban las tierras por cuenta propia para que no entraran; denunciaban la apropiación de lo que les pertenecía; refutaban el argumento de que la tierra siempre debe ser productiva.
—Juancho, ¿y qué tal si te vas tú a Caracas a dar esta pelea? —le propuso Lusbi.
Los indígenas habían logrado una audiencia en el Ministerio de Energía y Minas, entonces a cargo de Alí Rodríguez Araque. Para Lusbi, Juan era el indicado para ir a Caracas porque no solo sabía leer mapas, y conocía muy bien la sierra de Perijá porque la había caminado mucho junto a él y los otros viejos; sino que además sabía expresarse. Argumentaba bien. Y aunque Juan sentía que no tenía criterio, y pensaba que le costaría desenvolverse en una ciudad que hasta entonces no conocía, aceptó hacer el viaje.
En el ministerio lo recibieron con amabilidad. Pero en el lobby de la oficina se topó con un hombre gordo rodeado de guardaespaldas. Al escucharlo hablar, supo que era extranjero. Alguien le comentó que ese era el dueño de una concesión minera en Perijá. Y, claro, sintió cierta indignación. Instantes después a Juan lo hicieron entrar a la oficina del ministro Rodríguez Araque. Allí un funcionario lo escuchó atentamente y, al final de la audiencia, se fue con una información muy valiosa: cuáles eran los límites de esa nueva concesión.
Regresó a Perijá como quien lleva consigo un trofeo.
Y fue un insumo importante, porque a partir de entonces, teniendo claro cuáles eran los límites, informaron a las comunidades, hicieron una asamblea en la que mostraron los mapas, reclamaron, reclamaron, reclamaron…
Y siguió esa lucha de tantos años; una lucha que parecía no tener fin: una guerra que no dejaría de acumular muertos.
Esa misma lucha que lo condujo hasta Sabino Romero, de quien se fue haciendo más cercano, testigo de cada obstáculo que debía sortear.
Hasta la noche del 3 de marzo de 2013. Mientras transitaba junto a su esposa y su hijo por una carretera en la sierra de Perijá, dos sujetos en moto interceptaron a Sabino Romero y lo mataron a tiros.
Juan estaba en su casa, en San Jacinto, un barrio del noreste de Maracaibo.Al saber la noticia, lo lamentó mucho, pero no se sorprendió del todo, porque intuía que eso podía pasar en cualquier momento: era una muerte esperable. En esa época, Sabino, Lusbi y la mayoría de los activistas indígenas llevaban tiempo recibiendo distintas amenazas anónimas.
Cuando se produjo el asesinato, Lusbi estaba en Caracas, y allí encabezó una protesta a la que acudieron los medios de comunicación. Juan hizo lo propio en Maracaibo.
—Vaya al funeral por mí, Juancho —le dijo cuando hablaron, después de aquellas manifestaciones.
—Cuenta con eso.
Allí, en la cuenca del Yaza, con las calles llenas de policías y militares, sintió miedo: todo el mundo sabía que Juan La Rosa era otro activista. Y sintió que necesitaba protección. Porque podían matarlo. Así, tratando de pasar desapercibido, como quien camina por un campo minado, llegó al velorio. A encontrarse con el cadáver —con otro cadáver— de esa guerra por su tierra ancestral. Una guerra de la que ya era un sobreviviente.
#EscazúYa es una campaña deOdevida, Sinergia y La Vida de Nos , que forma parte del proyectoRostros y luchas de la Venezuela profunda.
Este contenido fue publicado originalmente en La Vida de Nos. Léaloaquí .